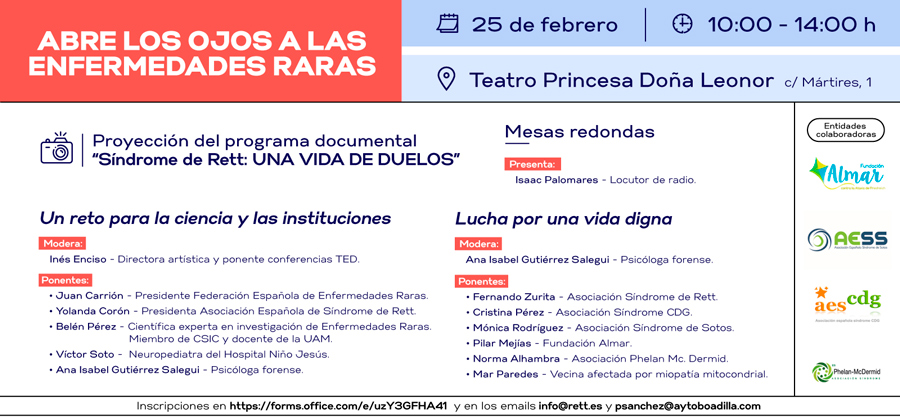La psicóloga Ana Gutiérrez explica las claves para comunicar este tipo de diagnósticos
Comunicar malas noticias a pacientes o familiares es un asunto muy difícil para muchos médicos y la presión asistencial y la subjetividad, muchas veces, contribuyen para dificultar aún más esta situación. La psicóloga Ana Gutiérrez ha explicado a Redacción Médica las claves para una buena comunicación. “Se suelen olvidar muchas cosas de una enfermedad, pero nunca se olvida el momento en el que uno se entera, por eso es tan importante cuidarlo; es fundamental que no contribuyamos a que el dolor sea más grande porque lo hayamos hecho mal”, explica.
Para Gutiérrez, lo esencial es partir de que “todo depende de la perspectiva”. “A lo mejor, lo que para nosotros como profesionales sanitarios no es tan importante, para el paciente es una muy mala noticia porque le puede condicionar en aspectos personales“. “El concepto ‘mala noticia’ tiene un componente pequeñito de subjetividad” explica. “Muchas veces los médicos se alejan emocionalmente de los pacientes porque les resulta dura esa parte del trabajo, pero es algo que forma parte de nuestra profesión. Tenemos que aprender a comunicar porque eso también es cuidar del paciente”.
“Lo que no entienden muchos profesionales es que invertir tiempo en aprender a comunicar malas noticias puede disminuir sus niveles de estrés porque les genera muchísima tensión tener que transmitir estos hechos y es algo que tenemos que hacer con mucha frecuencia”, explica. “Si lo aprendes a hacer sin esta tensión, el primer beneficiado eres tú, y luego, de rebote, todos tus pacientes”.
Seis claves para comunicar malas noticias
Para la psicóloga, las claves para comunicar malas noticias son seis: entorno, percepción, invitación, comunicación, empatía y estrategia. Estas claves forman parte del ‘Protocolo Spikes’ (por sus siglas en inglés).
En primer lugar, es esencial contar con un entorno tranquilo, sin interrupciones y donde la gente no está entrando y saliendo. “A lo mejor un box de urgencias o una consulta donde haya trasiego de enfermería entrando y saliendo no es el lugar más adecuado”, explica. El entorno no es solamente el lugar, sino también las circunstancias, por ello, para dar una mala noticia hay que diseñar cómo, cuándo y dónde darla.
En segundo lugar, es importante conocer qué percepción tiene el paciente sobre lo que cree que le está pasando. “Hay pacientes que no saben qué les han hecho ni para qué es porque no se han enterado, entonces a lo mejor tiene la percepción de que se trata de una cosa cotidiana, rutinaria y se encuentran con algo que les descoloca completamente”. Por ello, aconseja preguntar siempre al paciente si sabe por qué se ha hecho esa prueba, cuáles cree que son los resultados, por qué acudió a consulta…
Este es el momento de preguntar también a paciente si quiere que le expliquen lo que tiene, “es el momento de invitar”. “Así, la persona tiene la oportunidad de decir si no está preparado o si prefiere venir en otro momento, quizá acompañado”.
| “Comunicar malas noticias debería ser tan delicado como una operación en quirófano” |
Llega la parte esencial, la de comunicar. “En esta parte es donde cometemos un error fundamental”, comenta Gutiérrez. “A veces los médicos se esconden detrás de términos complejos para tomar distancia y el resultado de esta barrera puede ser que a una persona le hayas dicho que se encuentra en un proceso oncológico y se vaya a su casa sin saber que tiene un cáncer porque no te ha entendido”.
En cuarto lugar, aparece la empatía. “No vamos a poder sentirnos exactamente igual que esa persona, pero sí podemos hacer sentir a la persona que nos ponemos en su lugar”. “La diferencia entre decir ‘no llores’ y decir ‘entiendo que estés llorando, vamos a ver qué podemos hacer para ayudarte a que te encuentres mejor en este momento’ es abismal”, explica. Por eso es importante respetar los tiempos del paciente.
Por último está la estrategia. “Es clave que la persona vea que hay una pauta de acción, incluso en cuidados paliativos”. “En esta fase debemos interesarnos por el paciente y conocer qué es lo que más le preocupa, porque yo te puedo estar hablando de bombas de morfina para el dolor y a ti lo que te preocupa es con quién se va a quedar tu hija de diez años si no tiene padre, y a lo mejor necesitamos aquí la trabajadora social para que te tranquilice”.
Los mayores enemigos de la buena comunicación
Los profesionales sanitarios -sobre todo en la sanidad pública- luchan contra una cosa “muy importante como es la presión asistencial y la falta de tiempo”, expone Gutiérrez. “Para determinados procedimientos hace falta tiempo y este es uno. Debería ser tan delicado como una operación en quirófano”.
Una mala noticia es aquella que puede condicionar o afectar a tu futuro o a la calidad de tu futuro a corto, medio o largo plazo, “si vamos a hacer algo tan importante, deberíamos poder dedicarle las mejores condiciones y el tiempo necesario”. “No todo el mundo va a requerir el mínimo tiempo. Hay gente que a lo mejor requiere mucho tiempo y gente incluso que puede no querer saber y tenemos que respetarlo”.
La presión asistencial es uno de los grandes enemigos de una buena comunicación. “Tú no le puedes decir a una persona que le quedan pocos meses de vida y pedir que pase el siguiente”. “Hay gente que seguro que tiene ganas de hacerlo bien, pero esa es una barrera en su contra. Comunicar malas noticias, además, requiere entrenamiento para que salga de manera natural”.
Las personas mayores y los familiares
La psicóloga comenta que, a la hora de hablar con las familias, también hay cosas que se deben hacer y cosas que no. “En primer lugar, hay que preguntar al paciente si quiere que su familia sepa su diagnóstico, porque si no quiere hay que respetarlo, y en segundo está la conspiración del silencio, que es ocultarle cosas al paciente. Al paciente hay que preguntarle si quiere saber o no, pero no ocultarle por sistema”.
Gutiérrez considera que con las personas mayores “existe una falta de perspectiva que mucha gente adquiere cuando está en el otro lado”. “Ahí es cuando se dan cuenta, pero la empatía se trata de hacer un ejercicio de anticipación, de ponernos en esa situación sin necesidad de pasar por ello. A veces la empatía no es sufrir como esa persona, sino intentar entender cómo se puede ayudar en base a lo que está sintiendo”, señala.
“Hay que tener en cuenta que en esos momentos tú no tienes un paciente, tienes tantos como son los miembros de la familia, con sus distintos diagnósticos, y tienes que intentar minimizar el dolor de todos los que están alrededor, porque en ese momento también son tus pacientes”, concluye Gutiérrez.